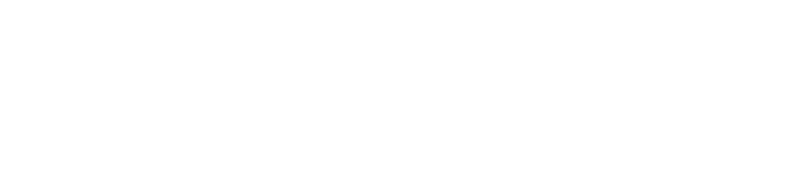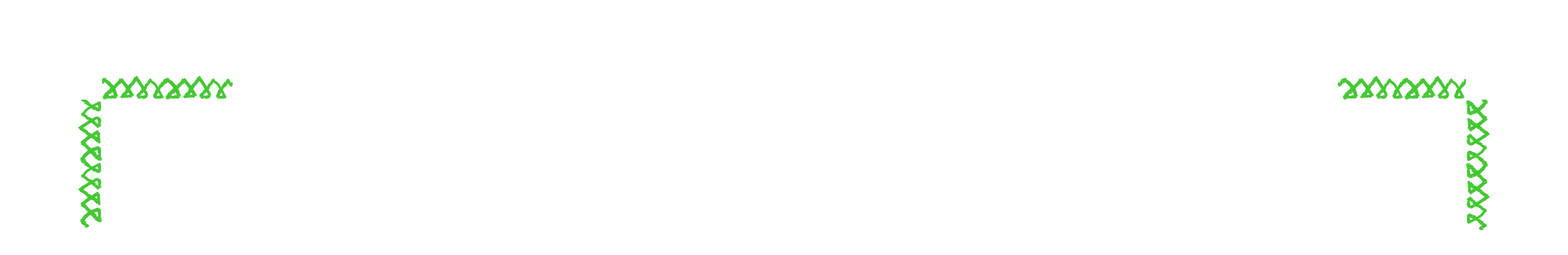
LA CIÉNAGA
FOTOGRAFÍA
Edu León
TEXTO
Patricia Simón
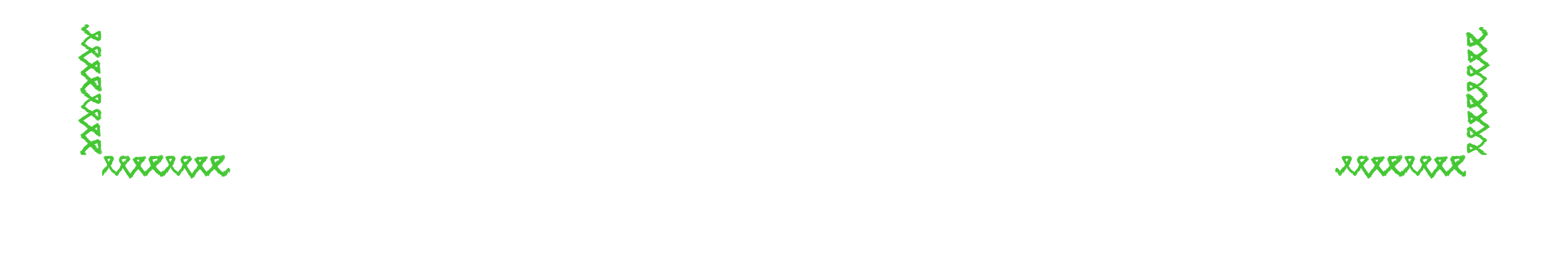

Ellas hicieron todo lo que las leyes, el Estado y la comunidad internacional les dijeron que tenían que hacer para acceder al más básico de los derechos: tener un lugar en el que vivir, en el que poder cultivar para comer, en el que criar a sus hijos e hijas con un mínimo de seguridad.
En 1996, cien mujeres campesinas se unieron y fundaron la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA) para acogerse a una ley recién aprobada que les garantizaba un terreno por primera vez. Cuando llegaron al predio que les adjudicó el Gobierno, se encontraron que el recurrente uso de químicos para la producción de banano lo había dejado yermo. Además, estaba ocupado por paramilitares y guerrilleros que mantenían continuos enfrentamientos. Y por si no fuera suficiente, el ganado que le habían entregado a crédito se moría, hiciesen lo que hiciesen.

“Ahí lo perdimos todo. El alambre que habíamos echado para cerrar la finca, lo que habíamos sembrado, las herramientas que habíamos empleado para abrir monte. Todo lo que teníamos, ahí se quedó”.
Así resume el éxodo desesperado Mazbelú Palmer, una de las integrantes de ASOMUPROCA.
El sentimiento común de las mujeres desplazadas es el de haber sido encerradas en una jaula sin poder regresar a sus tierras.
MIRIAM
La desplazada Edilma Ramírez se ha unido a la asociación ASOMUPROCA, que está luchando por la recuperación de su granja.
Tras ocho años de litigio, una magistrada valiente del Tribunal Superior de Cartagena dictó una sentencia que obliga al Estado colombiano a garantizarles la restitución colectiva de tierras. Una sentencia histórica que abre el camino a una justicia con enfoque de género en Colombia.